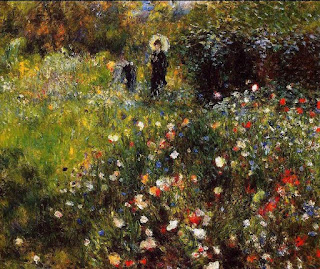Dos ejecutivos de la city de Londres discuten, durante una happy hour, sobre tigres. Uno dice que le tienen miedo al agua; el otro que son excelentes nadadores. Este último toma su smartphone y marca unos números.
Al otro lado, un pescador bengalí, habitante de las Sundarbans donde los tigres abundan, saca su móvil de un zurrón depositado en su canoa, atiende, sonríe, y aclara que, de hecho, los tigres nadan muy bien. Gracias a ello se comieron a un hermano suyo hace dos años.
No lo es, pero podría perfectamente ser (sobra el detalle del hermano) un anuncio de empresa de telecomunicación, y terminar con un lema del tipo “sin límites”, “sin distancias” o “sin fronteras”.
No sé por qué la publicidad de las telecomunicaciones tiene mejor fama que las de los crecepelos o las dietas milagrosas para adelgazar. Claro que una comunicación a distancia como la del tigre es técnicamente posible; alguna aplicación políglota podría ayudar si el pescador bengalí no supiese inglés, no es imposible que haya alguna antena de telefonía en las Sundarbans, y algún programa avanzado de inclusión digital puede haber puesto un móvil en manos del pescador. Lo que es muy improbable es que el ejecutivo de Londres tenga nada que conversar con él.
De hecho las nuevas tecnologías de información sirven sobre todo para que no nos conversen. Sus características más apreciadas, aunque aparezcan raramente en la publicidad, son las que permiten identificar, eludir y bloquear llamadas. Los móviles son privados y no aparecen en ningún listín, y los teléfonos fijos pueden vivir permanentemente descolgados porque las temidas urgencias, si llegan, llegarán via móvil. La capacidad de incomunicarse es tan preciosa como la de comunicarse, y ni una ni otra han sido democratizadas por los nuevos medios. Un ciudadano corriente tendrá que atravesar una selva de números marcados para hablar con una empresa o con un órgano de gobierno a través de su contestador automático, y tendrá que luchar cada día para librarse del asedio del telemarketing o del telecobro, aunque sea en su móvil: para ellos, por lo visto, sí hay listín. Las nuevas tecnologías dan poderes extraordinarios a todos, pero se las dan en medida muy superior a quien ya tenía poderes extraordinarios antes.
Por lo demás, la comunicación entre los que están dispuestos a comunicarse es tan intensa que deja poco espacio a interferencias ajenas. Los nuevos medios de comunicación sirven para que los que ya se conocen se mantengan unidos en una piña: para que aquel chico que se ha ido al Khazakstán siga ligado a su familia, para que no se pierda aquel contacto tan interesante que hicimos en el último congreso. La comunicación entre los que ya se conocen es tan continua que difícilmente deja brechas para que por ellas se inmiscuyan advenedizos a los que no hayamos conocido en alguna ocasión suficientemente exclusiva. En otras palabras, la propaganda de las telecomunicaciones vende su capacidad de abrir el mundo cuando lo que hace es calafatear circuitos cada vez más cerrados. A los lazos familiares más apretados que antes se une el nuevo concepto de networking, o sea la tarea de organizar camarillas, clubs, pequeñas sociedades más o menos secretas: ninguna de ellas se recluta por internet sino a través de conocidos previos. ¿Los desconocidos? Bien, ya hay un género de relatos de terror que nos advierte de lo peligroso que es tratar desconocidos por la internet.

Pero y las redes sociales, ¿no están revolucionando el mundo? ¿No ha oido usted hablar de las redes sociales? Las grandes compañías de la telecomunicación van consiguiendo convertir las noticias de prensa -y hasta las tesis académicas sobre comunicación- en publicidad de costo cero. Hace dos años nos enteramos de que las redes sociales habían conseguido poner patas arriba la máquina vetusta de la política árabe, especialmente en Egipto: un modo actual de comunicación había conseguido crear un nuevo sujeto político. Poco tiempo después los Hermanos Musulmanes (que no son precisamente una red social) ganaban las elecciones; más recientemente nos enteramos de que la hinchada de un club de fútbol, el Al Ahly de El Cairo, había tenido un papel de primera línea en la lucha contra Mubarak. Y de que su enemistad con otra hinchada, la del Al Masry de Port Said, encarna una parte importante de los conflictos egipcios del momento. Ninguna de las dos hinchadas es una red social; ya eran hinchadas antes de que se inventase Facebook. De hecho, los disturbios políticos en la Alejandría tardorromana, casi dos milenios antes de la invención de Facebook (y del fútbol) ya estaban en manos de las hinchadas del estadio. O sea, las redes sociales soplan fantásticas burbujas que lo cambian todo uniendo de repente a millones de desconocidos en torno de una idea; después se van desinflando mientras todo queda en manos de gente que se pone de acuerdo en lugares como templos, estadios o despachos de empresa; que tiene en común no una idea sino muchos intereses, y que forja sus relaciones por medios paleolíticos -comer y beber juntos, rezar juntos y armar juntos la ruina de sus adversarios.
Parece que con el lema de sin límites y sin fronteras se ha convencido al nuevo sujeto político para que se prive del discutible apoyo de sus vecinos y compre a buen precio una sociabilidad globalizada. Los viejos sujetos políticos, por su parte, siguen sociabilizando al oído; se han comprado también smartphones, los usan para reforzar ese poder que ya tenían; y a veces también para perder el tiempo como todos.